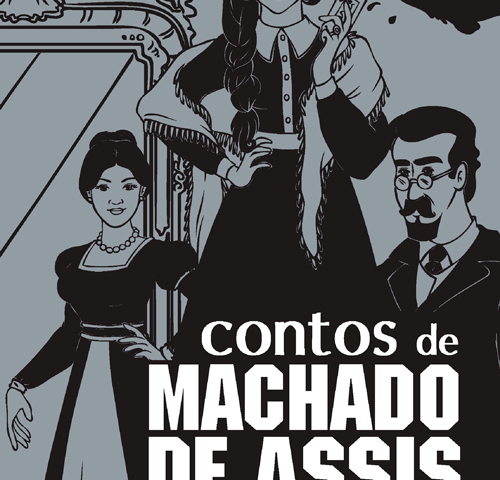GRACIELA CARIELLO
En otra oportunidad, mencioné las prácticas que me conectan con la traducción y de las que, en parte, derivan mis ideas sobre el tema: mi propia tarea de traducir textos, la enseñanza de estrategias de comprensión de textos, que a veces derivan en traducción, o son la antesala de una traducción, y el análisis de traducciones. Hoy, y gracias a una experiencia de enseñanza, puedo agregar a ellas una nueva práctica, en la cual he podido encontrar algunas respuestas para algunas preguntas que sobre la cuestión me formulaba y respondía sin demasiada certidumbre.
La práctica, nueva para mí, fue el dictado de un seminario de posgrado, en la UBA, que se concretó recientemente, en el segundo semestre de 2005. Fui invitada a dar un seminario de Literatura Brasileña en una carrera sobre Literatura Latinoamericana. El tema elegido fue Machado de Assis cuentista, y lo nuevo para mí era que tenía que trabajar con textos traducidos, ya que los alumnos presumiblemente no sabrían portugués, pues no es requisito para su carrera. De hecho, en mi práctica docente, trabajo siempre con textos en portugués, y cuando, junto con mis alumnos, analizo traducciones, lo hacemos desde el conocimiento de ambas lenguas, y como práctica de Literatura Comparada, contrastiva e intercultural. La situación descripta -alumnos que no conocerían la lengua en que el autor estudiado había escrito su producción, y que tampoco tendrían mucho conocimiento de la literatura nacional en que esa producción se encuadra- era para mí inédita. Elegí la traducción de Santiago Kovadloff, por varias razones: el traductor me merece el mayor respeto profesional, hay una antología bastante completa, publicada por Biblioteca Ayacucho, y es una edición que si bien no está en librerías, pudo ser obtenida para este Seminario. Otra razón podría haber sido, pero no lo fue en el momento de la elección, aunque luego se vio que enriquecía la práctica, que el traductor es argentino…
Esta nueva práctica me dio algunas respuestas, especialmente a la pregunta ¿a qué sistema pertenece el texto traducido?, que muchas veces me formulé y formulé a mis alumnos de Literaturas Comparadas Argentina y Brasileña, en la Carrera de Portugués, de la Facultad de Humanidades y Artes, UNR. La pregunta, lanzada al comienzo de la unidad de trabajo sobre traducción como problemática de la Literatura Comparada, es muy inquietante, ya que trabajamos en el conjunto supranacional constituido por las literaturas argentina y brasileña, y la pregunta, más que la respuesta, es la que abre el campo para repensar el concepto de internacionalidad tal como lo elabora Claudio Guillén. Mi respuesta, que casualmente coincidiría con la de Kovadloff, quien dice considerar a sus traducciones entre las obras de su propia producción literaria, es que la obra traducida pertenece a la literatura de la lengua de llegada. Lo sostenía con el concepto de transcreación, planteado por Haroldo de Campos, y con una cierta intuición basada en experiencias como la lectura de obras traducidas por Borges (por ejemplo, Orlando, de Virginia Wolf), que no conozco en su lengua original. Más difícil es dar una respuesta a esa pregunta cuando se conocen ambas lenguas y ambos sistemas literarios y culturales…
En el Seminario en cuestión, me encontré con que la situación no era tan sencilla como se me había ocurrido que podría ser… Por empezar, los alumnos, en su absoluta mayoría (siete de ocho) no sabían portugués, dos habían cursado la materia Literatura Brasileña en su carrera de grado, pero uno solo había leído algo de Machado de Assis, traducido (uno más lo había leído por su cuenta, un solo cuento, también traducido). De los siete, sólo cuatro eran argentinos: en el grupo había un colombiano, un puertorriqueño, un mexicano. (Aclaro que uso el masculino a los efectos de homogeneizar la referencia al modo que nuestra lengua lo hace; pero en realidad, sólo había un hombre, frente a siete mujeres… lo cual le llevó a contabilizar, al joven varón, entre sus aprendizajes del seminario, todo lo que pudo conocer del mundo femenino, y no se refería sólo a Machado de Assis). Pero, como para radicalizar más la diferencia, la única alumna que sabía portugués y conocía la literatura brasileña, estaba en una situación totalmente opuesta a la de los demás: era brasileña, graduada en Brasil y, por lo que se evidenciaba en sus intervenciones, con conocimiento bastante sólido sobre la cuestión.
Antes de saber cuál era la composición del grupo, yo había decidido proporcionar a los alumnos los textos en portugués, para que pudiéramos hacer algunas comparaciones, verificar algunas diferencias, señalar transculturaciones si fuera el caso (que siempre lo es) y al menos yo siempre trabajé con ambas versiones de los cuentos.
Las experiencias de lectura fueron muy diferentes. Voy a agruparlas en dos grandes conjuntos: el de quienes hicieron la lectura de la traducción, sin recurrir al texto en portugués; y el de quienes leímos ambas versiones. En este último conjunto nos contamos sólo la alumna brasileña y yo, y en mi caso -no sé exactamente cómo fue en el de ella-, la lectura se hizo siempre primero en portugués, y debo decir que lógicamente se trataba de relectura en la mayoría de los textos, y mi lectura en español era sólo a efectos de establecer la comparación, o para acompañar los informes de lectura de los alumnos.
Las referencias al texto en portugués fueron introducidas, al comienzo, por mí; pero luego los alumnos pedían que les leyese el texto “original” para comparar. Llegamos a un acuerdo: no llamaríamos original a ninguno, sino texto de Machado, y texto de Kovadloff. Esto fue luego de descubrir (los alumnos) y verificar (yo) que uno y otro diferían en matices de intensidad, en algunas referencias o contextualizaciones que orientan la interpretación, y que sólo era posible leerlos como integrando uno u otro de los sistemas literarios y culturales. Lo cual responde, desde ya, a la pregunta planteada por mí a mis otros alumnos, y que no había sido formulada en este nuevo grupo. Fue, sin embargo, la práctica con estos la que me permitió ver claramente la respuesta. El hecho de que, además, pertenecieran a comunidades lingüísticas de diferentes variedades del español, con sus respectivas culturas, como ya afirmé, enriqueció muchas discusiones. Esto me lleva a considerar dos subconjuntos del conjunto primero: el de los argentinos, que leyeron la traducción de un argentino con toda naturalidad, y el de los otros hispanohablantes que a veces preguntaban sobre el sentido de algún término que en su tierra no se utiliza así, o no podían entender. Lamentablemente, no registré esas preguntas y sólo puedo mencionar una sensación general al respecto.
De lo registrado como diferencias, considero tres categorías: las interpretaciones que los alumnos hicieron de algunos segmentos de los textos, y que diferían de las que se pueden inferir del texto respectivo en portugués, por diferencias en la traducción; las observaciones sobre diferencias en la traducción, no indicadas por los alumnos, ni registrables como interpretaciones diferentes, pues fueron observaciones agregadas como consecuencias de mi lectura y no de la de ellos; y algunas observaciones sobre diferencias en la traducción realizadas por la alumna brasileña, que son la inversa de las mías: parten de una lectura en que la lengua de llegada es la extranjera, en la cual la alumna tiene un nivel de desempeño muy elevado, pero no dominio absoluto, especialmente de las connotaciones culturales, como es normal. Todos los registros fueron hechos en clases de discusión, a partir de los informes de lectura, presentados por los alumnos en forma individual y comentados por todos. Lógicamente, las más importantes a los efectos de las presentes reflexiones son las que surgieron de interpretaciones de los alumnos. Me limitaré a dar algunos ejemplos.
En el cuento La iglesia del diablo (A igreja do Diabo), en que el diablo decide fundar una iglesia, para competir con Dios y vencerlo, la alumna que presentó el informe de lectura interpretó la expresión “se acordó de…” como normalmente lo hacemos en español, como el acto de recordar, y le dio el sentido que en el contexto en español surge naturalmente: un acto involuntario. Sin embargo, en portugués la expresión utilizada, “lembrou-se de…” tiene otras posibles interpretaciones, entre ellas la que sugiere toda la escena de la maquinación del diablo: pensar, tener la idea de hacer algo, acto más voluntario, sin duda, que el sugerido por el texto en español. Más significativa fue la interpretación del adjetivo “sectario”, con que se traduce el portugués “exclusivista”. La alumna lo había interpretado, en el contexto de las referencias religiosas, como una alusión a algunas sectas… interpretación que de ninguna manera sugiere el texto en portugués. También había sido interpretada, con bastante solidez argumentativa, como una alusión al texto bíblico, la expresión “construiré, pues, una iglesia”. Frase que suena solemne y formal en el texto en español, muy diferente de la que el diablo brasileño profiere cuando dice “Vá, pois, uma igreja”, en tono bastante coloquial, con una fórmula que equivale al “marche un…” de los mozos de restaurante.
Por cierto que, al explicar yo estas diferencias a los alumnos, fuimos viendo, en este y otros textos, una tendencia hacia la formalidad en los textos argentinos que los brasileños no tenían. Esa fue una de las tendencias, por cierto no verificada estadísticamente, pero que bien podría serlo, y que debería explicarse en relación al sistema de la literatura argentina, y en particular al del escritor-traductor.
Hubo una diferencia que señalé a partir de una intuición acertada de la alumna, derivada de otras lecturas que ya habíamos hecho de cuentos de Machado. Habíamos visto la importancia que este autor da al motivo de los ojos, en especial en la descripción de mujeres. En este texto, la alumna advirtió que el motivo era utilizado para contrastar las actitudes de Dios y del Diablo, a través de sus ojos. Y había relevado todos los casos en que el autor emplea esta palabra. Vimos, al comparar con el texto en portugués, que en éste la presencia de esta palabra es mayor, pues el traductor emplea fórmulas en que es reemplazada por otras: por ejemplo: “lo miró fijamente”, cuando el brasileño utiliza “pôs os olhos nele…” Esto fue verificado luego también en otros cuentos.
El relato Canción de esponsales (Cantiga de esponsais) dio lugar a un equívoco entre la alumna que presentaba el informe y mi comentario. Dijo ella que no le había sido fácil hacer un análisis del cuento, porque se había sentido muy conmovida por él, a lo cual yo repliqué que el autor contaba con eso, y por eso se había dirigido a ella de ese modo. La alumna me miró con expresión de no haber entendido mi comentario, entonces le recordé que este cuento, en particular, comienza dirigiéndose a una hipotética lectora: “Imagine a leitora…” Yo no recordaba la traducción y en el momento fui a verificar el comienzo en el texto argentino: este comienza, más generalizador, con la fórmula: “Imagínense los lectores”. Verificamos también que en el texto brasileño se pasa de esa apelación en singular para un plural que condice más con el usado por el argentino: “sabem?” Y pensamos dos posibles explicaciones: o bien el traductor argentino mejoró la cohesión del texto, manteniendo la misma referencia exofórica, o bien, escritor del siglo XX, incluyó su texto en un universo de expectativa más amplio que el de Machado de Assis, que en el final del siglo XIX era consciente de escribir para entretener a las mujeres, como Boccaccio muchos tiempo antes.
Este fue también uno de los cuentos en que se verificó una menor presencia del término “ojos”, y en algún caso, su reemplazo por una expresión con un matiz bastante diferente del portugués. Por ejemplo, en la descripción del personaje, la frase en español “la mirada perdida en el suelo”, dice más que sugiere la actitud alejada del mundo, mientras que en el texto brasileño, “olhos no chão”, más concisa, pero también más sugestiva, deja por cuenta del lector decidir cuál es el estado de ánimo o la actitud que provoca ese gesto.
También en este cuento se da un caso en que es clara la transculturación: el personaje del negro esclavo viejo, en español, se llama, con un apelativo bastante neutro, “don José” y se dice de él que es para el también anciano personaje central “como una madre”. En el texto brasileño, es llamado “pai José”, lo cual permite, por un lado, un juego de palabras: “que é a sua verdadeira mãe”, imposible de hacer en la traducción que leímos, pero que además, y esta fue una observación que la alumna brasileña hizo desde su propia cultura, sugiere un papel casi religioso en este personaje.
Otro cuento provocó una interpretación diferente del personaje a partir de la traducción de su descripción: Noche de almirante (Noite de almirante). En el argentino se dice del personaje femenino que era una “campesinita de veinte años”, lo que, en la lectura del alumno colombiano que presentaba el informe, fue interpretado como una marca de la ingenuidad del personaje que, sin embargo, es “despierta”, y tiene “ojos atrevidos”, lo cual, según el lector, es una contradicción. En el texto brasileño, la joven es una “caboclinha”, lo cual no sugiere ninguna ingenuidad, y cuya condición condice perfectamente con su carácter de “esperta” (algo así como pícara y vivaz) y su “olho negro e atrevido”, que así en singular alude bien claramente a la mirada.
Para concluir con esta lista de ejemplos, que podría prolongarse y tal vez dar tela para algún trabajo más elaborado que estas simples notas, quiero destacar la cuestión del nombre propio. En Machado de Assis, la elección del nombre de sus personajes deja casi siempre vislumbrar una intención significativa. Lo ha señalado la crítica, y es bastante evidente, tanto que los alumnos de este seminario no se sustrajeron al placer de interpretar esos nombres. Así, se habló del nombre de Concepción (Conceição), tan ambiguo como su personaje en Misa de gallo (Missa de Galo); de la severa (no tan severa siempre, pues una vez sucumbe a sus deseos) Severina de Unos brazos, y de la augusta Augusta del cuento El secreto de Augusta (O Segredo de Augusta). Llevados por esa línea de lectura del nombre propio, cuando se presentaba el informe sobre este último cuento, que narra una historia de triángulo amoroso incierto, dudoso, como en muchos relatos machadianos, y en el cual un personaje es perseguido por los celos, los alumnos descubrieron que el personaje celoso, el marido, que, como la mayoría de los personajes masculinos de Machado, es nombrado por el apellido, se llamaba precisamente Vasconcelos. La relación evidente entre su nombre y sus sentimientos, llevaron a profundizar ese carácter en el personaje. Siguiendo el juego interpetativo de los alumnos, me permití sugerirles que el nombre no sólo encerraba los celos del personaje, sino que podía descomponerse en vas – con – celos…Sabía cuál era la pregunta que los alumnos harían después de encontrar entre todos esa ingeniosa interpretación del nombre (la alumna brasileña, siguiendo mi juego, dejó también que sus compañeros interpretaran libremente) y al final surgió: ¿cómo se dice celos en portugués? Allí tuvieron los alumnos la confirmación de lo que yo estaba felizmente comprobando: eso en realidad no importaba. Es claro: celos, en portugués, es “ciúme”. Imposible relacionar de ninguna manera este término con el apellido del celoso personaje, que en realidad tampoco lo es tanto, en el texto en portugués. Era en español que se agudizaba, se profundizaba esa condición, tal vez por la lectura de su apellido, que sólo en español podía sugerir ese significado. Vasconcelos sólo puede ir con celos en español. Y allí, en el contexto de esta lengua, tiene sentido que le encontremos otros sentidos a su apellido.
No había duda ya: los cuentos de Kovadloff estaban definitivamente incorporados por su lectura en el sistema de la literatura argentina.
Publicado en María Isabel Barranco et. al., Versiones y cuestiones. En torno a la traducción literaria II, Rosario, Argentina: Ciudad Gótica, 2006.
GRACIELA CARIELLO, Versiones y cuestiones, 2006.